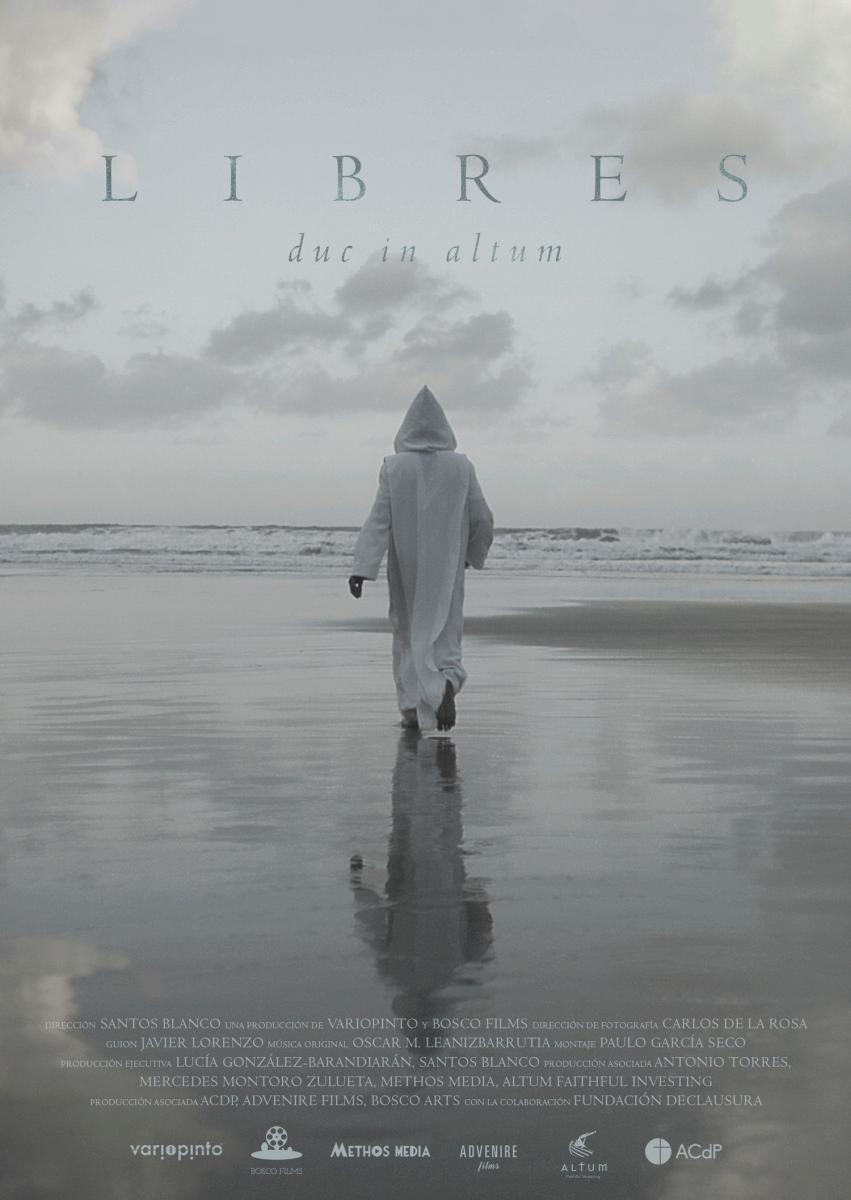¿Cuántos errores has cometido en tu vida por no saber guardar silencio? Esa fue la pregunta, sencilla pero certera, que mi querida amiga Marta lanzó en uno de sus reels de Instagram. Desde que la escuché, esa frase se quedó dando vueltas en mi mente, como si hubiera tocado una tecla dormida. Empecé a repasar, casi sin buscarlo, todas esas veces en las que una decisión, una palabra, una omisión o una acción impulsiva dejaron una huella difícil de borrar. Y fue precisamente ese run run constante sobre los errores —grandes, pequeños, recientes o antiguos— lo que me llevó a pensar que merecía la pena escribir sobre este tema este mes. Porque, seamos sinceros, he tenido mi buena ración de tropiezos… y cuanto más lo pensaba, más claro veía que hablar de ellos podía ser interesante. No para justificarlos, ni para romantizarlos, sino para entender qué lugar ocupan en nuestras vidas. Porque, nos guste o no, los errores también nos van moldeando.
No lo digo desde un manual ni desde un podio de certezas. Lo digo porque me pasa. Porque más de una vez, en medio del día, sin previo aviso, me viene a la cabeza algún error del pasado. A veces es reciente, a veces es uno de esos antiguos que creías enterrados, y sin embargo vuelven, como fantasmas con buena memoria. A veces llegan en plena noche, como un ventilador viejo: zumbando suave, pero constante. No hacen ruido para asustarte, pero tampoco te dejan dormir del todo. Algunos susurran, otros gritan... Pero todos llegan a decir: “¿Te acuerdas de esto?”. Y cuando aparecen, no queda más remedio que mirarles de frente, respirar hondo y preguntarse: ¿Qué hago con esto ahora? ¿Lo cargo? ¿Lo aprendo? ¿Lo dejo ir?
Y luego están esos errores que uno comete sabiendo perfectamente que lo son. Los reincidentes. Esos que repetimos con una mezcla de consciencia e impulso, como si una parte de nosotros dijera: “Sé que no está bien, pero lo necesito ahora mismo”. En el momento alivian, distraen, reconfortan. Después, claro, dejan su huella. Algunos apenas un rasguño, otros una cicatriz. Y ahí está uno, como quien repite una receta que ya salió mal, esperando que esta vez el horno mágico de la vida obre milagros. Y ahí es cuando uno se pregunta, con algo de pudor y otra parte de resignación: ¿por qué lo hice otra vez?
El problema no es solo cometerlos, sino lo que queda después. Porque hay errores que no se borran con el tiempo. Se quedan. Se convierten en heridas, en distancias, en silencios difíciles de llenar. Y lo más duro no es reconocerlos, sino convivir con sus consecuencias. Con aquello que ya no se puede deshacer.
¿Y qué hacemos cuando, además, no aprendemos nada? Cuando metimos la pata, vimos lo que provocó… y, aun así, no hubo cambio. Eso duele más de lo que se suele decir. Duele saber que tropezaste y no te llevaste ninguna enseñanza a cambio. Que no hay moraleja, ni redención. Solo una caída más. Pero quizás eso también forma parte del proceso. No todos los errores traen lecciones en bandeja. Algunos solo te recuerdan que sigues siendo humano. Y, aunque no consuele de inmediato, ya es algo.
Y no olvidemos los errores pequeños, los cotidianos. Esos que parecen inofensivos, pero que con el tiempo se acumulan. Olvidar un cumpleaños, decir “estoy bien” cuando no lo estás, prometerte que esta vez mantendrás la calma… y acabar perdiéndola justo cuando más querías conservarla. Son fallos pequeños, sí, pero no por eso menos importantes. Porque también hablan de nuestras contradicciones, de nuestro esfuerzo por hacerlo mejor y de lo difícil que a veces resulta. Nos recuerdan que no somos perfectos. Solo personas intentando.
Entonces, ¿debemos arrepentirnos o aceptar?
Creo que el secreto está en no quedarse a vivir en el arrepentimiento. Pasar por él, sí. Sentarse un rato. Observar lo ocurrido. Pero después, continuar. Porque cuando la culpa se convierte en morada, ya no enseña: paraliza. Y nosotros no vinimos a esta vida para quedarnos inmóviles.
Aceptar no es justificar. No es decir “yo soy así y punto”. Aceptar es tener el valor de mirar de frente lo que hiciste, entender a quién afectaste —aunque solo haya sido a ti mismo— y decidir que la próxima vez lo harás de otra manera. Es crecer desde la conciencia, no desde la resignación.
Y mientras escribo esto, me sonrío a mí mismo. Porque no siempre lo vi así. De hecho, me ha llevado más de seis décadas entenderlo de verdad. No porque no lo supiera antes, sino porque aceptarlo de forma profunda —vivirlo, sentirlo— es otra historia. Una historia que sigo escribiendo cada día.
Ahora te pregunto a ti, que estás leyendo esto desde tu rincón del mundo:
¿Qué error te sigue visitando por las noches? ¿Cuál es ese momento que vuelves a repasar, esperando un final distinto? ¿Y si en lugar de juzgarte, lo miras con compasión? ¿Qué podrías aprender?
Porque no somos nuestros errores. Somos lo que hacemos con ellos. Somos las disculpas que nos atrevemos a ofrecer, las conversaciones que intentamos retomar, los abrazos que damos incluso cuando el orgullo tiembla.
Así que, la próxima vez que sientas el peso de un error pasado, antes de dejarte arrastrar por la culpa, hazte estas preguntas: ¿Qué me enseñó esto?¿Cómo me transformó?¿Quién soy ahora, gracias a ello?
Probablemente alguien más sabio. Y si somos muchos los que estamos aprendiendo así, a base de tropiezos y humanidad, entonces vamos bien. Porque no se trata de borrar los errores, sino de aprender a caminar con ellos…sin que nos pesen más de la cuenta. Porque quizás no se trata de no tropezar más, sino de tropezar mejor. Con conciencia. Con propósito. Con ganas de seguir caminando.