
Hoy celebro un aniversario. Se cumplen doce años de una nueva oportunidad en mi vida, de ese día en que todo pudo cambiar y, por alguna razón que todavía me cuesta entender, no lo hizo. Y aunque no haya tarta ni velas, me apetecía soplar la gratitud. No fue un milagro de película, sino una simple revisión médica que terminó dándome algo mucho más valioso que unas gafas nuevas: tiempo.
Muchos me han preguntado a lo largo de estos años por qué no trabajo, o qué enfermedad me llevó a la incapacidad laboral, con apenas cincuenta y un años. No me molesta la pregunta, al contrario: prefiero contarlo. Y ahora que el blog recibe a tantas personas nuevas, siento que es justo compartir un poco más de mí. No por protagonismo, sino porque hay historias que, por algo, siguen vivas dentro. Y esta es una de ellas.
El día en que todo cambió
Entré en aquella consulta sin sospechar nada. Y sin esperarlo, pasé de la silla de revisión a la sala de ingresos de urgencias. Ni siquiera me dejaron ir a mover el coche, que había dejado en el parquímetro pensando que aquello sería cuestión de un rato. Recuerdo que ese detalle me asustó más que el propio diagnóstico: cuando los médicos no te dejan ni bajar a por el coche, sabes que la cosa va en serio. “Edema de papila severo”, dijeron. Yo ni siquiera sabía qué significaba, pero sonaba tan serio que hasta el aire cambió de color.
Vinieron las pruebas: TAC, resonancias, punciones... Y por si faltaba emoción, cada extracción era un pequeño espectáculo: mis venas se resistían: no caía menos de cinco pinchazos para acertar. Con el tiempo ya bromeaba diciendo que mis venas debían de ser cartujas, porque vivían escondidas y en silencio.
Durante aquellos días descubrí que en un hospital hay momentos de quietud que curan más que muchas medicinas. Las enfermeras sabían cuándo hablar y cuándo bastaba con una mirada. A veces una mano en el hombro decía más que todo el parte médico del día.
Un suelo que podía ceder sin aviso
Hasta que por fin se resolvió el misterio: una fístula dural arteriovenosa cerebral. En palabras simples, una conexión anómala entre arterias y venas que hacía circular la sangre al revés, generando una presión creciente que podía romperse en cualquier momento y causar un sangrado cerebral. Vivir con eso era como caminar sobre un suelo que podía ceder sin aviso, sin saber cuándo, pero con la certeza de que algo no estaba bien. Aun así, ponerle nombre al peligro trajo una inesperada serenidad: por fin sabía qué tenía delante. El neurorradiólogo fue muy claro: "has llegado a tiempo por puro milagro". De no haber ido a la visita, en pocas semanas habría perdido la vista de forma irreversible o sufrido una hemorragia cerebral fulminante. Dios se sirvió de una revisión rutinaria para detener a tiempo algo que podía haberme costado la vida.
En el hospital me dijeron que era la segunda fístula más grande que habían visto. No era precisamente el récord que uno sueña batir, pero explicaba por qué aquella cita médica me salvó la vida.
La primera intervención llegó poco después. Recuerdo el susto de mi familia cuando los médicos hablaron del riesgo. Iban a taponar las conexiones anómalas entre arterias y venas con un pegamento biológico, algo así como un super glue médico, capaz de sellar los vasos y reducir la presión sin dejar escapar una sola gota fuera de lugar. Era, según sus propias palabras, un trabajo de filigrana, donde cada milímetro contaba. Si ese pegamento se escapaba, podía provocar una embolia o la muerte. Nada tranquilizador, desde luego. Pero salió bien.
Después vinieron tres intervenciones más en menos de un año. El hospital se convirtió en una segunda casa, y yo en experto en pasillos y esperas infinitas.En estos doce años llevo más de mil visitas de control… y las que siguen. A este paso me van a poner una silla con mi nombre en el hospital. Poco a poco la vida se fue ajustando, como una brújula que, tras el temblor, encuentra de nuevo el norte.

La vida después del susto
Con los años, todo quedó controlado, aunque quedaron algunas secuelas. No puedo estar mucho tiempo de pie ni soportar los grandes eventos o lugares con mucho ruido. Ya no puedo acudir a fiestas, y cuando lo hago —por fuerza mayor, como las bodas de mis hijos—, al día siguiente me levanto como si hubiera bailado toda la noche… pero sentado. Mi cuerpo y mi cabeza quedan como si hubieran pasado por una batucada interior, y me lleva un par de días volver a mi ritmo. El sillón me invita más veces a sentarme, y yo, que antes no paraba, he aprendido que el descanso también puede ser una forma de fidelidad a la vida. Pero que nadie se asuste: la descripción parece la de alguien para el arrastre (y a veces lo estoy), pero quienes me ven aseguran que disimulo bien. Y eso también es verdad.
Con el tiempo comprendí que lo que más cambió no fue mi cuerpo, sino mi manera de mirar. Descubrí que cuando se te para el mundo, Dios se cuela por las rendijas y empieza a hablarte en voz baja. En las esperas del hospital aprendí más sobre paciencia y confianza que en muchos libros. Ya no necesitaba entenderlo todo: bastaba con saberme sostenido.
Gratitud y mirada nueva
A veces pienso que aquel año fue un retiro forzado. Mientras otros hacían planes, yo aprendía a vivir en clave de espera. Y, sin darme cuenta, esa espera se convirtió en escuela. Entendí que Dios no siempre actúa con truenos ni milagros espectaculares; muchas veces lo hace en bata blanca, detrás de un diagnóstico o en la calma de una habitación sin reloj. Uno de los médicos que me operó me dijo :“Desde hoy cada amanecer que veas, aunque sea un poco borroso, es una segunda oportunidad.”
Desde entonces, cada día me parece una segunda oportunidad. Me gusta pensar que, igual que aquel día fui yo quien “llegó a tiempo”, todos tenemos nuestras pequeñas llamadas: esas revisiones del alma en las que el Señor nos detiene para curar algo que no sabíamos enfermo. Es un renacimiento silencioso; no se nota por fuera, pero por dentro se siente como una nueva versión de uno mismo. Una versión que valora más el tiempo, la calma y los pequeños detalles; que camina con menos prisa y con más gratitud, y que, sobre todo, ya no da la vida por sentada.
Quizá por eso miro con ternura a quien atraviesa un tiempo de prueba, porque sé que detrás del miedo suele esconderse una gracia. Tengo amigos y conocidos que hoy viven esas horas de incertidumbre y angustia, por un diagnóstico que llega de sorpresa y te inmoviliza al instante. Tal vez por eso entiendo mejor lo que sienten y no puedo olvidarme de ellos cuando rezo cada día, porque sé que, como a mí, Dios también los está sosteniendo aunque aún no lo vean.
Doce años después, sigo en camino. Más lento, sí, pero también más despierto. He aprendido que la fe no te libra del dolor, pero te enseña a reconocer a Dios dentro de él. Y eso cambia todo.
Y yo me pregunto:
¿cuántas veces creemos que la vida se detiene por un revés, cuando en realidad es Dios quien nos detiene para enseñarnos a mirar lo esencial con otros ojos?
🌿 Si esta reflexión te ayudó, compártela con alguien que lo necesite.
💬 Me encantará leer tu sentir en los comentarios, siempre enriquecen este espacio.
También te puede interesar
1 comentario
✨ Este espacio está abierto a tu opinión, reflexión o incluso a ese desacuerdo que quieras compartir, siempre con respeto, sentido común y, si se puede, con un toque de buen humor 😉. Aquí no se trata de imponer razones, sino de abrir preguntas, favorecer encuentros y, con suerte, provocar alguna sonrisa compartida. La crítica es bienvenida cuando viene acompañada de cortesía, porque un comentario puede ser también reflejo de lo mejor que llevamos dentro. Gracias por estar aquí y enriquecer este lugar con tu voz.





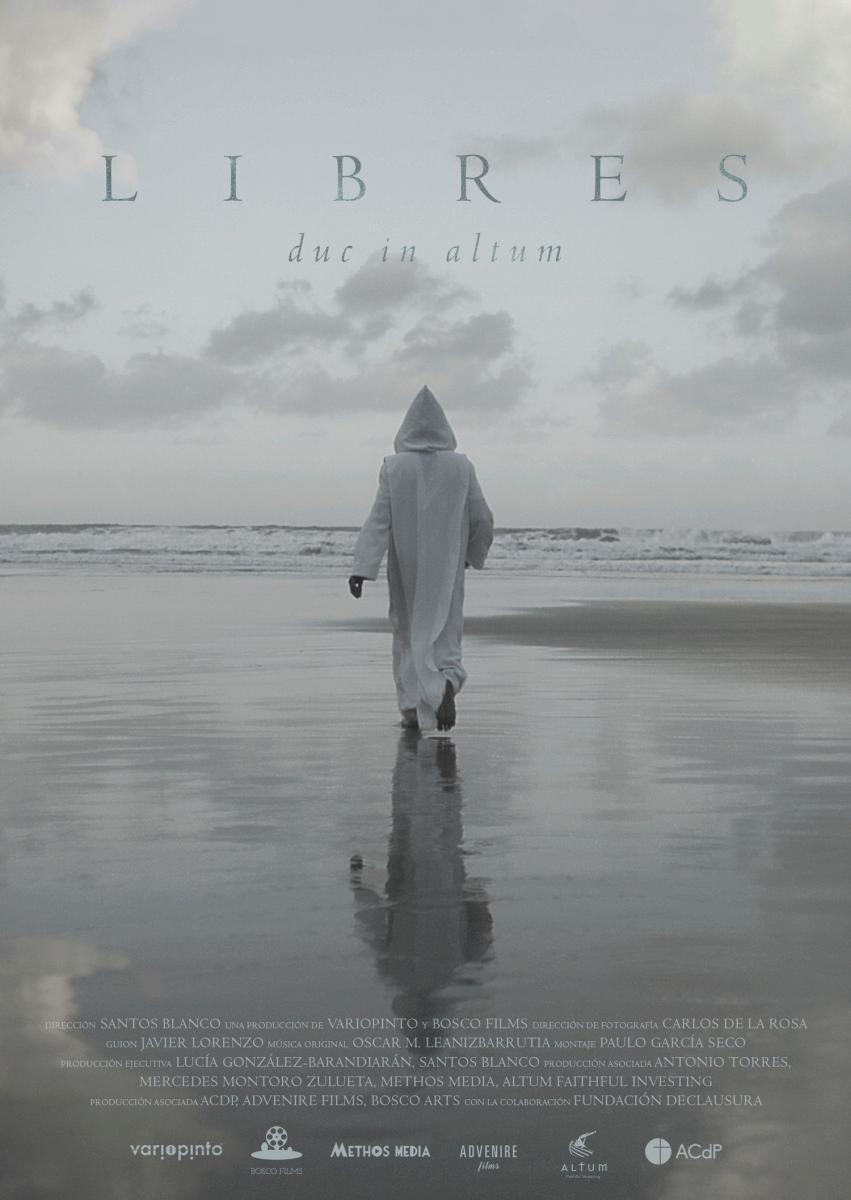


espectacular historia y su reflexión, de todas formas una pregunta ¿cuánto salió la cuenta del parquímetro la primera vez?
ResponderEliminar